
Una cierta tendencia del cine mexicano
Camisa de once varas, el escribir de cine y el escribir sobre amigos. Voy a aflojar el cinturón, dejar que salga esa pancita que siempre ha sido símbolo de amor. Alexandro Aldrete (1980) es el más grande y el más chaparro, su espalda es amplia, siempre camina bien erguido como si acabara de bajarse de un caballo y anduviera con espuelas. Le gusta llevar la batuta de la conversación, tiene una tonadita cruda y desvergonzada, como película de ficheras, que es bien simpática a pesar de su rudeza. Aldrete es un jinete del cine, su caballo es salvaje aunque en el fondo es manso, como John Waters, puede ser un provocador y un caballero a la vez. A final de cuentas, Alex es también un actor, un personaje que deja su marca en lo que hace y tiene un sentido innato del lenguaje del cine desde su primer largometraje, que es a su vez el primer trabajo donde escribe, dirige, protagoniza y edita. Es un comediante que ve hacia adentro y no tiene miedo de burlarse de lo más oscuro dentro de sí, que sabe reivindicar la vergüenza como una oportunidad de sabiduría. Al comienzo de su primera película, Oliendo a perro (2011), se hace clara su filosofía aun con los créditos corriendo: Alex hace el papel de Tavo y David Colorado, de su amigo Horacio, quien tiene remordimientos tras haber cogido con su mejor amiga. Los consejos de Tavo son prácticos y claros: «No hay que hacerla de pedo, hay que lidiar con estas pinches mamadas como adultos», a lo que Horacio responde: «Eres un sabio». Tavo le dice: «No, güey, estamos compartiendo, estamos compartiendo conocimientos aquí, eso es todo». Eso es algo que respondería Alex. Hasta pareciera que hizo su primera película para expulsar la última gota de vergüenza que le quedaba (el final es a la vez provocador como conmovedor e inolvidable), pero la pinche dignidad no se pierde. Como Harmony Korine borracho tratando de besar a un negro enano gay en su primera película, Gummo (1997), Aldrete no tiene miedo a ensuciarse las manos y pone como prioridad el decir las cosas al chile, de frente. Estamos hablando, claro, de un alter ego —como Larry David dándole vuelo a su misantropía en Curb Your Enthusiasm (2000)—. En Oliendo a perro, cada personaje es a la vez un actor, Tavo y Horacio están continuamente quebrándose y mostrando su sensibilidad para después ponerse una máscara de poder y fortaleza. La escena fantástica donde Horacio cambia entre consolar tierna y «afeminadamente» a Tavo y castigarlo como un macho ranchero es una prueba de lo original que es la dirección de actores y, en este caso, el trabajo de David Colorado, al igual que un guión que sabe que la gracia está en el ritmo de las palabras.
En su más reciente película, Mañana psicotrópica (2015), no actúa Aldrete. Hay un cambio de humor tan sutil que para algunos espectadores será imperceptible si no saben de quién viene. La trama es sencilla: un grupo de chavos que se la pasa fumando mota organiza una fiesta y se viaja con psicodélicos que le provocan una catarsis positiva a uno de ellos. Como la tensión no está en la historia, se desplaza a los detalles, a los gestos y miradas, a las cosas dichas sin pensar. Es una observación minuciosa de la vida de una generación muy real y presente, donde podemos leer rasgos de lo que ha sido México, de los problemas que nos ahogan; todo de una manera indirecta, anestesiados por la misma mota, el país está en ruinas, pero yo todavía estoy chido. No se puede evitar esa sutil ironía, pero la experiencia de la película es muy distinta, los personajes no son caricaturas, no podemos pretender que los conocemos porque son tan complejos como nosotros, los espectadores, nosotros que también nos la fumamos tranquila mientras no nos toque la bala perdida. ¿Y por qué no? Ante todo, la película es afirmativa: tú dale a tu onda, tú inyéctate, tú gózalo y, si al final de este viaje en particular no pasó nada grave, pues qué gozo, qué felicidad, porque sabemos que no siempre es así. En ese sentido, esta película tiene más impacto que la típica historia violenta, porque aquí es nuestra imaginación mexicana la que la inyecta de miedo, la que espera un secuestro en la esquina, pero nada pasa y sólo nos quedamos al final con nuestro miedo ridículo y a veces hasta con un malviaje por nuestra paranoia y nuestra falta de comunicación. Pero no tiene que ser así, quizás algunos de nosotros necesitamos ese tipo de viaje, que se nos suba el corazón a la garganta y nos ahogue, llorar y arrepentirnos, aceptar que somos unos pendejos, aceptar nuestras cicatrices, relajar la raja y ya con eso, casi como por magia, se aclara el paisaje.
Justo a la mitad de Mañana psicotrópica es cuando aparece el título, después de eso, vemos al grupito comer hongos en un bosque una mañana, esto lleva a Lito (el mejor candidato a personaje principal) a una catarsis que incluye abrazarse todos en círculo y decirse cosas chidas.
No hay conflicto, hay una catarsis de un conflicto que no presenciamos, que apenas sospechamos por unas cicatrices en los brazos. Nos ahorramos la pesadumbre y el verdadero sentimiento en juego en esta escena y en gran parte de la película es la vergüenza, en esto se conecta con Oliendo a perro: su atención no está sólo en la vergüenza que sienten los personajes, a veces por los demás, a veces por ellos mismos, sino la que siente el público cuando los personajes confrontan sus emociones incómodamente.
Mañana psicotrópica también me recuerda a The Long Day Closes (1992), de Terence Davies, donde cada escena es la evasión de un conflicto, manteniendo una aparente tranquilidad cuando debajo de la piel se siente un angustia permanente, pero, hablando con Aldrete, salió otra referencia, Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro, 1988), de Hayao Miyazaki, que le impresionó por la falta de conflicto en una película que no deja de cautivar a cada segundo. Esta subversión a la narrativa tradicional la hace con un gran respeto, no creo que sea su intención alienar o alejar al público y no lo hace, el espectador tiene un lugar importante en su cine y valora su tiempo, si acaso explora narrativas diferentes lo hace porque cree que el público está listo para ello.

Cuando Pablo Chavarría Gutiérrez (1986) habla de cine, tiene las expresiones de un niño emocionado a la vez que prolifera las palabras inventadas por los filósofos del cine, todo esto te lo dice bien pegadito y casi gritando, cuando toma. Su mente es inquieta e inquisitiva y, cuando tiene oportunidad de protestar sobre algo, lo hará. Así es su cine, revolucionario, siempre evolucionando, asumiendo la experiencia de irse a los extremos.
Desde su primer corto, Cynomys (2010), ya parecía comprender los principios básicos del montaje; en doce minutos logró acumular una gran cantidad de información auditiva y visual. En Tapetum Lucidum (2012), hay una toma de la misma duración en la que sigue a Mónica, su musa, novia y actriz, por las calles de un pueblo en Guanajuato. La transformación de la forma es radical, en el fondo hay una distinta concepción del tiempo. No fue automática, hay una continua exploración del lenguaje, incluso la mutación se da dentro de las mismas películas. Terrafeni (2012), su primer largometraje, que estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia a los 26 años, comienza con un plano (cámara en mano) digno de los hermanos Dardenne. Pasa por tomas panorámicas y fijas del desierto y cierra en acercamientos y tomas poéticas dentro del agua. Tengo la sensación de que sus películas intentan siempre comenzar de cero, desde una perspectiva y lenguaje nuevos en cada ocasión. Lo que es constante es esa visión revolucionaria que igual contagia con sus palabras, música y risas.
Con cada película se acerca más a una idea que alguna vez le escuché en un documental a Hou Hsiao Hsien y es básicamente que concibe cada plano como una película en sí. Pablo tiene ese sello distintivo donde cada plano es un pequeño universo, no sólo un cambio de ángulo, sino un cambio de perspectiva. Quizás por eso sus narrativas se vuelven cada vez más abstractas y cubistas. En su documental Las letras (2017) se puede apreciar esto más claramente, pasa de una danza a un río a una familia chiapaneca a frutos a los policías asesinados. Pero no sólo por los cambios radicales de escenas, sino porque los mismos planos son autónomos, por ejemplo, uno donde una mujer corre hacia un muro se repite varias veces, una tras otra, pero más que generar un efecto rítmico, se siente como si uno estuviera atrapado en el tiempo, como una toma que se rehúsa a terminar, que al repetirse niega los cambios de ángulos o su secuencia temporal para darle valor a ese todo que se da en cada cápsula temporal llamada plano. No es serialismo; como biólogo que es y como lector de Gilles Deleuze, le queda mejor el término rizomático y sus planos son como mesetas. En su largometraje Alexfilm (2015), casi todo ocurre en un cuarto con un personaje. En vez de avanzar en el tiempo, cada escena es como un experimento en el lenguaje cinematográfico y, aunque a veces parezca que los planos se traslapan para formar una continuidad, otras veces ocurre algo en el flujo que nos muestra que nunca hubo tal continuidad, o que por lo menos no es lo relevante. Esto permite una gran creatividad en la edición, donde puede disponer de las tomas en el orden que más se acomode a su ideas y ritmo.
En menos de cuatro años, lleva seis largometrajes y unos cuantos cortometrajes. Está siempre trabajando en algo o planeando lo que sigue, no se ha detenido por cuestiones de dinero. Nació en Monterrey, pero sus películas suelen ocurrir en Chiapas, donde vive ahora. La naturaleza de esos lugares es constante en sus películas, y tiene un lugar especial para los animales, conservando su mirada de biólogo. Desde Terrafeni, sabe utilizar el material con los animales salvajes para expresar las emociones contenidas de los personajes. Pero no puedo definir un único uso de los animales en sus películas, la verdad es que en cada una parecen responder a distintas expresiones. En su cortometraje Un año, Pablo utiliza sonidos de aves casi al final creando el efecto de un pequeño milagro, como al escucharlos por primera vez, como lo haría el bebé que retrata esos 15 minutos. O el perro que parece estar soñando en Tapetum Lucidum, que incluso sirve como el avance de la película, se convierte en un plano que puede servir de símbolo de sí mismo. Se me acaba de ocurrir que quizás toda esa película es el sueño del perro, bueno, quizás es absurdo, el caso es que cada escena tiene su propia gravedad que podría hacer girar toda la película en su eje para justificarse. Sus películas tienen muchos ejes centrales.
La música y la danza son otro tema recurrente en su filmografía. En Tapetum Lucidum, no sólo vemos a Mónica bailar, también bailan niños y adultos en la plaza. En El resto del mundo (2014), baila una niña al comienzo y en una parte canta una mujer. En Las letras, una mujer baila en el bosque y un hombre toca la batería. Pablo Chavarría también toca la batería, así que siempre está consciente del ritmo, y el nexo más fuerte entre planos me parece que es el rítmico.

Diego Amando Moreno Garza (1987) es el literato. En su casa, cada miembro tiene su propia biblioteca, y son enormes. Fue Diego quien nos reunió a todos, él se presentó conmigo y luego me fue presentando a los demás y juntos terminaríamos creando el grupo llamado Sierra Madre Oriental. Yo todo ese tiempo pensaba que Diego era el mayor, supuse que necesitaba tiempo para haber leído tanto libro, pero no, es el más joven de todos. Tiene una mirada y una sonrisa que anuncian a alguien que sabe mucho, alguien a quien le encanta dialogar. Su rostro me recuerda a la máscara de V de venganza (V for Vendetta, James McTeigue, 2005) y también el personaje me recuerda algo a Diego. Sé que sus lecturas son muy variadas, desde ciencia hasta alquimia, psicología y novelas actuales y clásicas, un poco de todo, es insaciable en la lectura, en su curiosidad por el mundo.
Desde que viajó de Chiapas a Monterrey para estudiar una carrera en cine, comenzó a crear cortos y largometrajes con ese sello distintivo, una estética oscura de textura extrasensorial. Uno de sus primeros cortos, Las campanas deben de sonar por siempre (2008), parece ser un documental (dudo que Diego haya realmente filmado un documental en su vida) sobre un anciano que cada mediodía va a tocar las campanas de una iglesia. En Antún Kojtom (2011), donde documenta a un artista gráfico, el énfasis está más en la atmósfera que crea con el sonido y la abstracción de detalles a través de acercamientos. Trabajos similares ha hecho al filmar a músicos. Le interesa el ritmo igual que a Chavarría y a Aldrete, pero lo expresa diferente y me voy a adelantar a decir que en su última película el ritmo lo es todo.
Tenía 26 años cuando terminó Nosotros, Lucifer en 2013. La película dura una hora (la mayoría de sus largometrajes duran alrededor de una hora) y en ella hay un equilibrio entre jóvenes platicando de su vida amorosa y un estudio del cuerpo, de texturas y disolvencias. A veces cuatro o más imágenes están sobreimpuestas y podemos palpar las varias dimensiones de la historia, otras veces la imagen es por completo abstracta (como si recorriéramos fibras que se mojan en tintes de color). El terror está siempre presente en su trabajo, una gran parte está en el sonido que oscila entre drones sonámbulos y brincos abruptos de estática como navajas en el tímpano, otras veces el terror se halla en el blanco y negro, en los lugares y composiciones expresionistas que me recuerdan a F. W. Murnau.
En las películas de Diego Moreno, la mente y el cuerpo están en comunicación secreta, probablemente alquímica. Pero, a diferencia de David Cronenberg, por mencionar alguien quien también halla el terror en el cuerpo y la mente, en Moreno parece reinar el cuerpo y la diferencia entre ambos es digital y no análoga, más esquizoide y menos sintomática. En su más reciente película, Tres respuestas a Anton Reiser (2018), los cortes más bruscos son a imágenes de una computadora que no halla un archivo en DOS, esto me recordó a la estática que invadía su largometraje Exergo (2015). El ritmo es lo esencial en esta última a tal grado que una imagen recurrente es la de un metrónomo que a la vez respetó con la precisión de un músico. Con la velocidad, lo digital parece disolverse para dar la impresión de uniformidad entre espacios y tiempos dislocados. El terror se musicaliza, lo puedo sentir aun si parece ausente, como devorado en los intersticios.
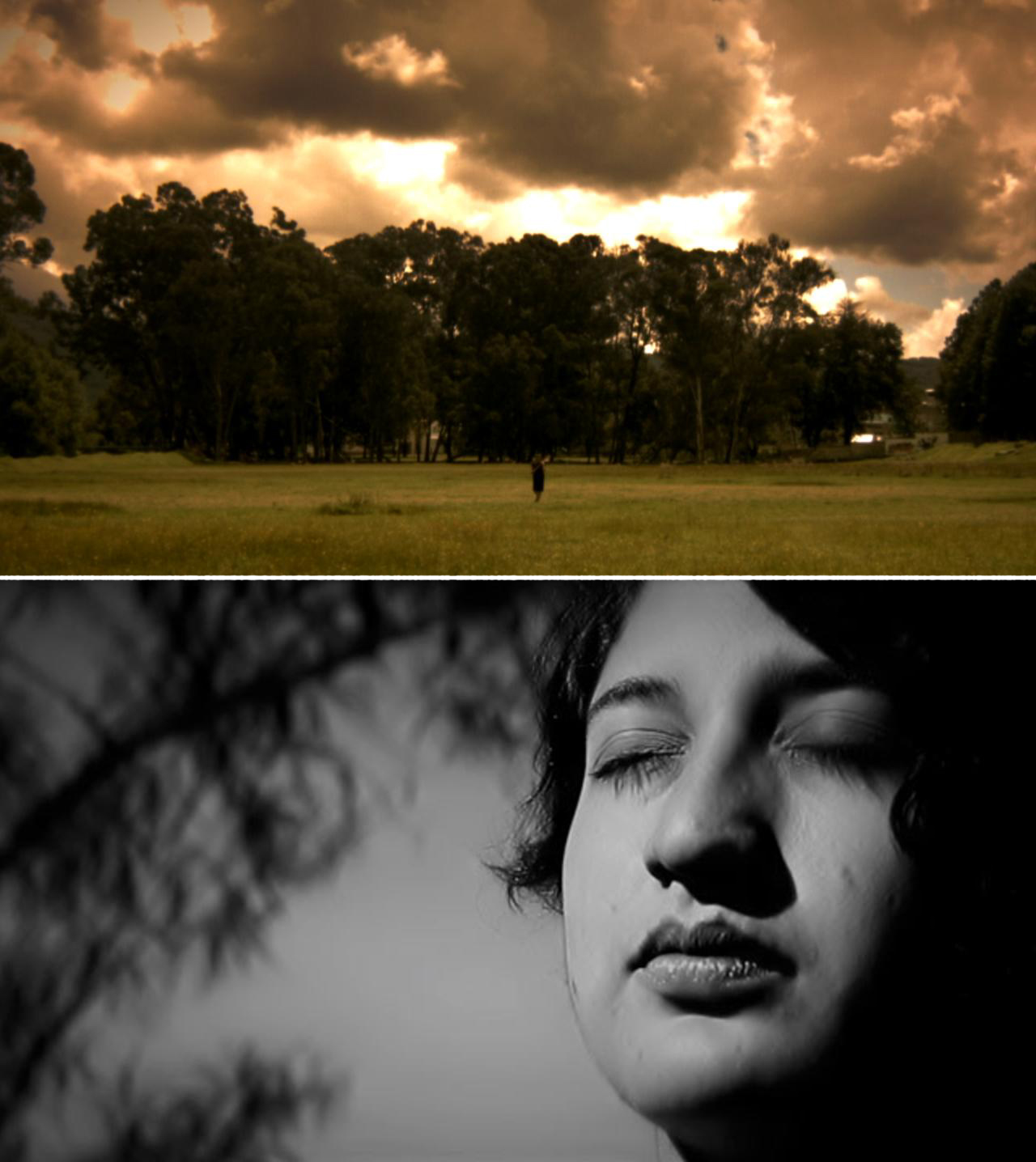
Su preferencia por imágenes horizontales, como si fueran filmadas en lentes anamórficos, por lo menos con proporciones similares al CinemaScope, le da una elegancia y una calma a sus composiciones. Eso, combinado con su predilección por los acercamientos, da la sensación de un tríptico o un libro de arte abierto, algo para ser leído, que obliga al ojo a recorrer nerviosamente las esquinas de la pantalla, tratando de dar sentido a los fragmentos que se dibujan y desplazan en la oscuridad. Casi lo mismo puedo decir de sus diálogos y narraciones, que igual son como fragmentos de cotidianidad con partes oscuras y brillantes, como un cuchillo oxidado. Contrario al uso del CinemaScope para historias épicas, lo épico aquí más bien ocurre a nivel cutáneo, y la música gloriosa y narrativa se convierte en susurros y vibraciones cósmicas, como tejidos de carne previamente inaudibles.
En Exergo, supuesto documental, escuchamos las grabaciones escalofriantes de una mujer que decidió matar a sus hijos. El lenguaje esquizofrénico de la mujer desborda la narrativa y la imagen como en El desierto rojo (Il deserto rosso, 1964) de Michelangelo Antonioni, donde la película se consume en la perspectiva de una mujer que enloquece. Los brincos esquizoides entre observaciones cotidianas y filosofías oscuras en los diálogos hallan eco en las actividades aparentemente banales que la observamos hacer y los textos intelectuales y complejos que dividen esa película.
En Tres respuestas a Anton Reiser, Diego Moreno celebra un matrimonio muy sofisticado entre música y montaje. Desde una base métrica hasta cambios de ritmo y tono. El contrapunto es explorado en sus múltiples metáforas posibles, tanto de ideas como de cuerpos. «Son los muertos los que tienen la Voz», se escucha decir al narrador, y tiene mucho sentido para mí, pero no sólo para esta última película, sino para una gran parte de la obra de Diego. Es un cine de pensamientos y cuerpos fantasma que se rehusan a desaparecer, que vuelven para hacer sonar las campanas.
Creí que escribiría extensamente, analizando cada detalle de cada película de Diego, Pablo y Alexandro, pero, cada vez que comenzaba a hacerlo, yo mismo perdía interés en escribir, era como forzar una pieza del rompecabezas, y a lo mucho entendía detalles, pero no la totalidad. Hago uso de estas palabras exclusivamente para despertar la curiosidad en ellas, que después de leer esto busquen sus videos en internet, que el descubrimiento parta de su experiencia y que pasen la voz si les gusta. ![]()