
Es tentador pensar que el cine tiene una prehistoria en la filosofía. Es decir, entre aquellos filósofos anteriores a la invención del cine, hay algunos cuyos espíritus parecen habitar el medio mismo. Sus huellas filosóficas, aunque de forma implícita, se pueden descubrir en películas a las que parecen predestinados o necesarios. Irónicamente, estos son a menudo filósofos que de alguna manera se oponen al teatro y a la «teatralidad», y son conocidos por representar críticamente los efectos de colocarse aisladamente en la oscuridad (con esto nos vienen a la mente las viejas comparaciones entre el cine y el mito de la caverna de Platón).[2]
Sin duda, entre tales filósofos se encuentra Jean-Jacques Rousseau, filósofo del siglo XVIII quien indagó en qué consiste ser espectador, y también en qué consiste ser un espectáculo para otras personas. Según Rousseau, uno de los rasgos característicos de nuestra vida social es nuestra valoración de ser notados por los demás, una valoración que a su vez implica reconocer a los demás como capaces de notarnos: específicamente, notarnos como criaturas que, a diferencia de las meras cosas, pueden someternos a su mirada evaluativa. Es decir, para Rousseau, no podemos hacer espectáculo de nosotros mismos sin reconocer al otro o, en cierto sentido, haciendo a su vez un espectáculo de los demás.
Al menos, esta es una manera de entender el papel de los «espectáculos» en las múltiples explicaciones de Rousseau sobre los orígenes de la sociabilidad en los humanos: ya sea en el contexto filogenético (como en su Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y su Ensayo sobre el origen de las lenguas) u ontogenético (como en su tratado pedagógico y novela Emilio). Pero los «espectáculos» surgen de manera aún más directa y literal en sus críticas al teatro (particularmente en su Carta al Señor d’Alembert sobre los «espectáculos»), especialmente en su insistencia que, si hay algo bueno en el reconocimiento de cada uno como espectáculos, esto se pervierte en la institución del teatro donde se venden las expresiones de las personas (los actores).
En la concepción de Rousseau del teatro, el actor o comediante bajo la fuerza de su dependencia con el espectador para su sustento, debe «desfigurarse» o poner «su persona públicamente en venta».[3] Es decir, el actor debe falsificarse a sí mismo, no solo en el sentido de que debe jugar un personaje, sino también en el sentido de que debe ser un papel falso para el espectador: el actor adula la facultad de identificación o compasión del espectador. Por ejemplo, Rousseau se refiere al déspota griego Alejandro de Feras:
que no se atrevía a asistir a la representación de ninguna tragedia por miedo a que no se le viese gemir con Andrómaco o Príamo mientras que escuchaba sin inmutarse los gritos de tantos ciudadanos que eran ahorcados todos los días por sus órdenes.[4]
En una inversión de la concepción de Aristóteles sobre el teatro (según el cual la catarsis de la tragedia tiene efectos beneficiosos), Rousseau piensa que entre los efectos patológicos del teatro está incluido agotar nuestras propias capacidades para ser un espectador compasivo:
¿No ha cumplido [el espectador] con todo lo que debe a la virtud merced al homenaje que así le rinde [en ver una obra]? ¿Qué más querríamos que hiciese? ¿Que la practicara él mismo? No tiene papel que representar: Él no es comediante.[5]
Así, en la medida en que el teatro es un lugar de compra y venta, el espectador se convierte en un maestro antipático y el actor en un trabajador alienado (en la concepción de Rousseau sobre la soberanía popular y los entretenimientos permitidos en una república igualitaria, no habrá distinción entre espectador y actor, más que entre maestro y sirviente).[6]
No hace faltar decir que el teatro y el cine son distintos. Pero es interesante considerar que mientras para Rousseau el teatro (al menos fuera de los entretenimientos republicanos) es un sitio para el fracaso del reconocimiento mutuo, para el cineasta español Víctor Erice, el cine es el lugar donde se producen algunas de las identificaciones más importantes.
De hecho, las dos películas de ficción de Erice (El espíritu de la colmena, 1973, y El sur, 1983) incluyen escenas en salas de cine donde las capacidades de identificación de los protagonistas son despertadas en el cine, o alrededor de él. Por ejemplo, en El sur, Estrella, niña de ocho años (Sonsoles Aranguren) sigue a su padre —profesor republicano desilusionado y perseguido por el régimen de Franco— al cine, donde ve una película protagonizada por una actriz cuyo nombre —Irene Ríos— Estrella ha visto escrito una y otra vez en los papeles de su padre. Más tarde Estrella encuentra a su padre en un café redactando una carta a la misma actriz, o al menos eso es lo que ella imagina: la narración en off de una Estrella adulta da paso a la voz de la carta de su padre, manteniendo la ambigüedad sobre si estamos escuchando contenidos reales o imaginarios. Cuando su padre se da cuenta que Estrella lo está observando, la voz en off del yo adulto de Estrella vuelve a tomar el control: «Ahora comprendo que él reaccionara como si lo hubiera pillado en falta». La escena de Estrella siguiendo a su padre al cine funciona como una especie de escena primordial, una misteriosa sugerencia sobre su prehistoria, que al menos permite a Estrella dar contexto a la inaccesibilidad emocional de su padre.[7]

Los temas de identificación en el cine organizan El espíritu de la colmena de manera aún más explícita. Ambientada en la llanura castellana en 1940, justo después de la derrota del republicanismo en la Guerra Civil Española, El espíritu de la colmena inicia con Ana, de seis años (Ana Torrent, en su primer papel), acompañando a su hermana mayor a un cine rústico e improvisado para una proyección de la película Frankenstein de 1931 de James Whale. A lo largo de aproximadamente veinte minutos en los que aparecen escenas de Frankenstein, Erice se enfoca en el encuentro del monstruo con una niña, a quien mata arrojándola a un estanque (ingenuamente pensado que flotará como los pétalos de las flores que el monstruo acababa de verla lanzar). Aquí se invita a Ana a identificarse con al menos otros dos, que como ella son particularmente inocentes en los caminos del mundo: una niña y un monstruo (o un monstruo infantil).

Pensar en la importancia de que Ana se identifique con un monstruo, tal como pretendo hacer aquí, requiere entender la manera en la cual los escritos de Rousseau sobre el espectador y El espíritu de la colmena parecen hablar entre sí, y aun más profundamente que a modo de contraste. Entre las conexiones particulares entre la película y Rousseau hay una asociación compartida entre sentirse como un espectáculo y sentirse confrontado por un Gigante. (Debo señalar que al menos parte de esta conexión la considero a través de Mary Shelley: el historiador literario David Marshall ha argumentado convincentemente que la obra de Rousseau fue una influencia profunda para la autora de Frankenstein, informando las ideas de salvajismo y exilio que abundan en la novela de Shelley).[8] Por ejemplo, en un pasaje del Ensayo sobre el origen de las lenguas, Rousseau imagina el primer encuentro entre el humano originario (el «salvaje») y los otros de su especie:
Un hombre salvaje, al encontrarse con otros, en un primer momento se asustará. El medio le hará ver a esos hombres más grandes y fuertes que él; le dará el nombre de gigantes. Luego de algunas experiencias, habrá reconocido que esos pretendidos gigantes no son ni más grandes ni más fuertes que él y su estatura no concuerda con la idea que primeramente había asignado a la palabra gigante. Inventará así otro nombre, común a ellos y a él, como por ejemplo el nombre de hombre, y reservará el de gigante para el objeto falso que lo había asustado [durante] su ilusión.[9]
El salvaje es asustado por otros de su especie no solo porque amenazan su integridad física o sirven como amenazas competitivas, sino también porque lo convierten en un espectáculo, es decir, en el objeto de su mirada. Rousseau describe el nacimiento de la sociabilidad, y el salvaje ve a otros como gigantes porque son significantes para él: al salvaje le importa cómo es visto por ellos (cuando se identifica y llega a verlos como criaturas compañeras, es porque llega a verlos como criaturas que piensan lo mismo que él.[10]
De manera similar, El espíritu de la colmena está animado por el encuentro de una niña con un Gigante. La fascinación de Ana por el monstruo, y la manera en que la película Frankenstein se queda con ella (tal como lo hacen las películas)[11] tipifican su relación con cualquier entidad grande, adulta y masculina: un fugitivo republicano que ella descubre escondido, y su propio padre (como el de Estrella) emocionalmente inaccesible. Asimismo, tipifica su relación con cualquier otra entidad que pueda mirarla o confrontarla a partir de un punto de vista independiente. Esto es más obvio cuando, en un ejercicio escolar, Ana debe adivinar qué le falta a un maniquí llamado «Don José». Solo cuando es provocada por su hermana mayor puede ver que a Don José le faltan los ojos. Y solo cuando le devuelve la mirada siente la importancia de ser vista. A diferencia de los pulmones o el estómago (que también había perdido Don José), los ojos evalúan, juzgan, toman un punto de vista. Como el Doctor Frankenstein sabía, construir un Gigante puede ser aterrador, porque puede mirarte a los ojos (más tarde en la película vemos colgado un retrato de Franco en la pared del mismo salón escolar).

Los hombres en la vida de Ana (su padre y el republicano fugitivo) son Gigantes porque no podían seguir siendo meros espectáculos (al igual que —en sus alucinaciones posteriores sobre el monstruo de Frankenstein— el monstruo no podía solo estar en la pantalla) e igualmente hacen un espectáculo de Ana. De hecho, resulta menos apropiado caracterizar la reacción de Ana a estos Gigantes como horror más que como fascinación o identificación: ella puede sentir su miedo, incluso su miedo hacia ella, como cuando asusta al republicano fugitivo en su escondite. Ella se va a dormir, y su imagen se desvanece en la de él, enfatizando su identificación. Habiéndole visto una vez como un Gigante (se esconde en la cabaña donde su hermana le dijo que podía encontrar al monstruo de Frankenstein), ahora lo ve como una criatura compañera (lo que ella no sabe es que los franquistas pronto lo exterminarán como a una rata).

Estas identificaciones alcanzan un vértice cuando (espantada porque su padre sabe sobre su encuentro con el fugitivo) huye de su hogar y al encontrar un charco de agua, su reflejo en él se convierte en la imagen misma del monstruo de Frankenstein. Como el salvaje de Rousseau, ella ya no se siente pequeña ante un Gigante, sino que entiende que él es tan significante —o tan insignificante— como ella. Al ver su imagen transformarse en la del monstruo, Ana efectivamente se transforma en un Gigante; y en virtud de ello, ella también hace que el Gigante se convierte en niño. De nuevo, es la emoción del encuentro entre el monstruo y la niña pequeña (en la película de 1931, en la escena que Ana recrea en sus alucinaciones): nuevamente, tanto el monstruo como la niña son inocentes, ambos reciben su primera educación sobre el mundo; si uno es más peligroso, es solo porque está predestinado a ser más grande (puesto que la hermana mayor de Ana generalmente la atemoriza y la provoca, la fantasía de Ana por conocer al monstruo podría ser su fantasía de igualdad, de tener un compañero auténtico).
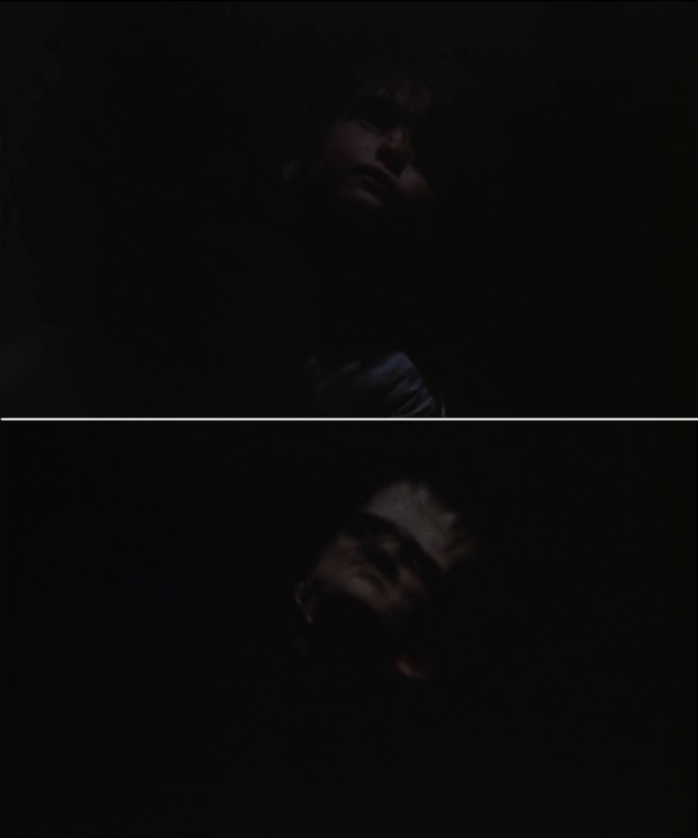
Por supuesto, Ana no sabrá quién es ella si solo puede verse a través de los Gigantes que la rodean (Rousseau, quien a finales de su vida fue acusado por ser un monstruo, comenzó su último texto, Las ensoñaciones del paseante solitario, preguntando una respuesta desesperada a estas acusaciones: «¿Qué soy yo?»[12]) Pero ello justamente subraya la importancia del regreso de Ana del exilio (de sus paseos solitarios) y la manera en que ese retorno constituye un logro de soberanía: después de despertar de un sueño profundo (ella había tenido «una impresión muy fuerte», dice ambiguamente un médico), Ana declara desde su ventana (y al mundo): «soy Ana». Hasta entonces, estas palabras habían sido de la competencia de otros: su hermana mayor le había ordenado usarlas para invocar al monstruo de Frankenstein (como Beetlejuice o Candyman, pero usando el nombre de Ana, y enfatizando su identificación con él). Solo ahora puede escucharse a sí misma en esas palabras.
Así, la película realizada en los últimos años del régimen franquista concluye con la declaración de soberanía de una niña tras un periodo de exilio. Habiéndose visto solo a través de los demás, o mediante una identificación con Gigantes, termina por convertirse en un espectáculo para sí misma. O más bien: en contraste con el espectador de Rousseau, Ana tiene un «papel que representar». Finalmente, tal como los participantes de los «espectáculos» republicanos, para Ana, llegar a decir «yo» significa ser actor y espectador a la vez. ![]()

NOTAS:
[1] Este ensayo es una traducción hecha por mí de mi ensayo en inglés, «Spectators and Giants in Rousseau and Víctor Erice», publicado originalmente en el sitio web Aesthetics for Birds. Publico esta traducción con el permiso de los editores de ese sitio web. Agradezco a Alexandra King por su consejo sobre la versión en inglés, y agradezco a Marcela Cuevas Ríos, Marcela Ríos Dordelly, Laura Pérez León, Patricia Flores y Xavier Nueno por su consejo sobre la traducción. Reconozco el apoyo de la UNAM y el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, en el que soy Becario del Instituto de Investigaciones Filosóficas, asesorado por el doctor Juan Carlos Pereda Failache.
[2] Por ejemplo, Jean-Louis Baudry, «Le dispositif», Communications, 1975 (23), pp. 56-72.
[3] Jean-Jacques Rousseau, «Carta al Señor d’Alembert», en Jean-Jacques Rousseau: Escritos de Combate (trad. Salustiano Masó), Madrid, Ediciones Alaguara, 1979, p. 336.
[4] Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos (trad. Antonio Pintor Ramos), Madrid, Editorial Tecnos, 1987, p. 150.
[5] Jean-Jacques Rousseau, «Carta al Señor d’Alembert», en Jean-Jacques Rousseau: Escritos de Combate, op. cit., p. 286.
[6] Ibíd., p. 380.
[7] Esta escena es una innovación sobre la novela original El sur de Adelaida García Morales, en la que se basa la película, mostrando así la importancia para Erice de la idea de identificación en el cine. De hecho, esta escena constituye casi el reemplazo de la película por el momento en que la protagonista de la novela (ahí llamada Adriana) conoce a la antigua amante de su padre (ahí llamada Gloria Valle) después de leer la correspondencia entre los dos, y las formas de identificación que tienen lugar entre los personajes. Véase Adelaida García Morales, El sur, seguido de Bene, Barcelona, Editorial Anagrama, pp. 41-52.
[8] David Marshall, «Frankenstein, or Rousseau’s Monster: Sympathy and Speculative Eyes», en The Surprising Effects of Sympathy: Marivaux, Diderot, Rousseau, and Mary Shelley, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, pp. 178-227. Marshall es especialmente útil en el desarrollo de la idea de la lectura de Mary Shelley de Rousseau como una especie de escena primordial: como el intento de Shelley de entender su prehistoria a través de la comprensión de sus padres influenciados por Rousseau, esto es, Mary Wollstonecraft (que murió después de dar a luz a su hija) y William Godwin.
[9] Jean-Jacques Rousseau, Ensayo sobre el origen de las lenguas (trad. María Teresa Poyrazian), Córdoba, Editorial Universidad Nacional de Córdoba, 2008, pp. 29-30.
[10] En la lectura de este pasaje, el filósofo estadounidense Stanley Cavell escribe: «Una lectura natural de la escena de Rousseau es considerar que el hombre salvaje se siente atemorizado por alguien que a su vez se siente aterrorizado al encontrarse con él (es esencial que se vea, en este pasaje de la confrontación humana inicial, que todo lo que se dice sobre uno o el otro es verdad de ambos)». Stanley Cavell, Reivindicaciones de la razón: Wittgenstein, escepticismo, moralidad y tragedia (trad. Diego Ribes Nicolás), Madrid, Editorial Síntesis, 2003, p. 599.
[11] En su ensayo fílmico más reciente La Morte Rouge (2006), Erice recuerda su propia obsesión infantil con la película de Sherlock Holmes protagonizada por Basil Rathbone y Nigel Bruce, The Scarlet Claw (La garra escarlata, 1944), dirigida por Roy William Neill, y cómo fue embrujado fuera del cine por la figura de Potts, el cartero asesino de la película.
[12] Jean-Jacques Rousseau, Las ensoñaciones del paseante solitario (trad. Mauro Armiño), Madrid, Alianza Editorial, 1979, p. 27.